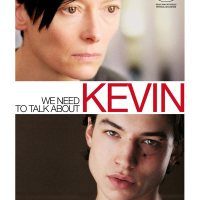La pesadilla de Dios: The Act of Killing
Por Eduardo Paredes Ocampo
@e_paredesoc
En un juego de espejos Dios se disuelve. Semejante a cada hombre, en el compendio de rostros y espíritus la divinidad es a la vez sempiterna y evanescente: a un tiempo todos y nadie. Una máscara que controla el gesto más allá de la bestia, una esperanza, para el hombre, de parecer un poco estrella.
Ya sea de ida –Dios o los dioses crearon al hombre en simulación de sí- o de vuelta –sólo la imaginación es madre del mito- toda escatología esconde una mímica. De ahí el poder místico de la representación. Legados de Zeus y sus osamentas de cisne o toro, el teatro, el cine, la parodia, en sus más primitivas bases, enfrentan siempre al bien contra el mal.
Nominada al Oscar de 2014 como mejor documental, The Act of Killing (2012, Joshua Oppenheimer y Christine Cynn), revive en pleno siglo XXI la empresa de legitimación legendaria. Pero, frente a sagas como la Ilíada o el Popol Vuh, donde la violencia aparece como medio para un fin siempre benéfico, este experimento cinematográfico presenta al mal en función del mal mismo. Anwar Congo y Adi Zulkadry, entre otros, representan, frente al menos dos perspectivas –la indonesia y la occidental- las atrocidades que de jóvenes cometieron. Incitados por Oppenheimer, los asesinos pronto encuentran desenvoltura y el documental deviene ficción.
Vestidos de su propio pasado y ante la aclamación de un pueblo que los venera, los mafiosos comienzan a actuar la exterminación comunista de Indonesia en 1965-66. Cuando la narrativa muta, cuando hasta los mismos actores comienzan a reflexionar frente a sus hechos, la pregunta más importante no reside en los espectadores, mareados, seguramente, ante el cinismo y la violencia, sino en el mismo director. ¿Qué pasaba por la cabeza de Oppenheimer en esos momentos? Dejando la dirección de actores, el manejo de cámaras y los cortes mismos del filme en manos de los indonesios la película parece salirse de control. Imaginamos al realizador al margen (como en algunas escenas la cámara lo denota), dejando a los matones involucrarse en su propio juego: el verdugo, decidiendo entre la vida o la muerte, siempre juega a Dios.
El resultado, sin duda, es sorprendente. Paradójicamente –pues a todas luces la ficción sobresale- la objetividad se logra. Ante la afinidad poética e intervencionista de una nueva ola de documentales, esta obra rescata el primer supuesto del género. Sin embargo, la intención del director es explícita. Casi al final de la escenificación, junto a la revelación de la voz de Oppenheimer, vemos a Anwar Congo acosado por pesadillas. La moral occidental aparece: nadie puede jactarse de un genocidio.
Sin embargo, el director danés reniega la salida fácil. Para cerrar el documental hace aparecer a Congo con sus dos nietos frente a una pantalla donde, metareferencialmente, se contempla torturando y siendo torturado. Sorprende la sonrisa y el orgullo de las dos generaciones.
Lucifer, antes de ser diablo, vistió la osamenta sagrada. En el Antiguo Testamento Jehová representó hasta una zarza quemándose y, en el Nuevo, Jesús desde el pescador al carpintero sólo para morir como ladrón. La popularidad de Congo, su opulencia, lo hacen ver divino a los ojos del pueblo indonesio. Pero como con Dios, en la mirada siempre se asoma la desconfianza: después de escenificar matanzas, la gente (civiles contratados por los mafiosos) llora. Hasta la encarnación, en la cruz, se atrevió a dudar de lo divino. ¿Es que Dios, como Congo, no tiene pesadillas viendo a su representación representar sus propias atrocidades?