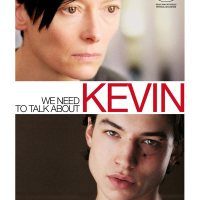Aciago 2016: una reflexión musical sobre la muerte de Bowie y Prince

Por Eduardo Paredes Ocampo
En los primeros días de 2016, David Bowie murió de cáncer. He de confesar que la respuesta a la noticia sobrepasó mis expectativas. Ese fin de semana fui testigo de uno de los más grandes tributos que se le pueden rendir a un artista: la gente salió a bailarlo. De Brixton a Camden, de Notting Hill a Shoreditch, devotos, neófitos y apóstatas de Ziggy Stardust abarrotaron los bares de su natal Londres para corear Heroes. Sus himnos, resurrectos, resuenan hasta hoy –al homenaje lo sucede, por meses, la melancolía.
Hace unos días, murió otro grande de la música: Prince. La reacción en las redes sociales instantáneamente equiparó los dos decesos. En un lapsus de amnesia histórica, 2016 quedó como el año más aciago para la música, olvidando años como el 70/71 donde en el espacio de once meses murieron Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison o, hablando de arte en general, el 1616 (exactamente hace cuatro siglos) cuando los fuegos de Cervantes y Shakespeare se extinguieron el mismo día. Bowie y Prince encabezan la lista de pérdidas –junto a Keith Emerson, George Martin y Maurice White– que falsamente pintan la industria musical de negro. Sin embargo, como en todo, hay jerarquías. No podría imaginar una respuesta equiparable si Prince hubiera partido en enero y Bowie en abril. Como en genio, en talento y en popularidad, en la muerte, el primero al segundo se subordina.

Casualmente la semana que murió Prince también me encontraba en la capital británica. Por alguna razón he hecho amigos más afines al funk que a mi predilecto rock y, consecuentemente, era imperativo acudir a uno de los tantos tributos que, en todo el mundo, se le rendían al pionero del género. Como en el caso de Bowie, escogimos el ecléctico sur-este de Londres para despedirnos del creador de Kiss. Si bien Albión no fue su cuna, la melomanía del país lo hacen, sin duda, casa de uno de los mayores grupos de fanáticos.
En The Amersham Arms de New Cross, varias bandas antecedieron a cinco horas de DJs reproduciendo exclusivamente el repertorio de Bowie. Pocos de los presentes, entre sí, se identificaban –variaban las edades, la clase social y los gustos musicales. El WASP obrero se codeaba con el omnipresente hipster e, inclusive, con el metalero. Había los que escuchaban en Bowie a un genio musical, a un ícono pop, a un revolucionario o, como yo, a un poeta.

Sin embargo, en Let’s Dance y Ashes to Ashes pero, sobretodo, en Space Oddity, lo intraducible sucedió y, coreándolas, todos los presentes comulgamos. La magia de esa noche la sintetiza una imagen que aprecié horas más tarde. Mientas caminaba de regreso a casa, todavía hipnotizado por los versos del desaparecido trovador y las varias pintas de IPA que, en su nombre, bebí, comenzó a nevar. Entre las calles victorianas de Woolwich, recuerdo haber visto a uno de los tantos zorros que abundan en la capital. Corría entre el amanecer y la nieve.
En abril repetí el mismo proceso esperando resultados similares. Esta vez escogimos el NINE de Peckham –una zona de antiguos complejos industriales, hoy invadidos por el siempre pulsante movimiento alternativo británico. La primera diferencia que noté fue que existía una clara delimitación del espacio: la pista de baile estaba separada de la zona reservada para sentarse. Con Bowie, no existieron límites espaciales. Esto provocó, eventualmente, la anulación de toda frontera –social, ideológica, musical, etc. Además, mientras bailábamos Let’s Go Crazy o Cream, me percaté de la homogeneidad del grupo. Los presentes éramos los vástagos de la generación que lo vivió todo, aquellos que, parcamente llamados “Millennials”, se ciñen a la nostalgia de lo ajeno para sentir pertenencia. Somos un pobre pastiche de nuestros antecesores, los “Baby Boomers” y nuestros gustos musicales –el gran revival de los 80’s y la música disco– revelan tal arremedo. A diferencia del heterogéneo micromundo que homenajeó a The White Duke, en donde sobraban los contemporáneos del artista, en el tajo de privilegio que asistió a recordar a Prince, los verdaderos ochenteros brillaron por su ausencia.

Sin embargo, al igual que en enero, hubo comunión. Con las luces prendidas, embriagados de música y pintas, cantamos Purple Rain a capella. Casualmente, esta vez la nieve también vino. En uno de aquellos raros fenómenos meteorológicos que, día a día, irán definiendo el mundo de la Generación Y, nevó un martes de primavera, mientras escribía los últimos párrafos de este artículo. Anómalo y, cada vez, más cotidiano porque, como lo anticipó el mismo Prince, Sometimes it Snows in April.
Las dos noches me han hecho reflexionar respecto a una diversidad de temas que van desde la inmortalidad a la mercadotecnia. Aquí me conformaré con conclusiones puramente musicales. Bowie es la nevada de cada año, la que cada uno de nosotros –sea en un cottage suizo, sea con los quesadilleros del Ajusco– alguna vez testimonia. Pero es, ante todo, el zorro jugando en la nieve y, detrás, la aurora –una anomalía cotidiana. Prince es la cotidianeidad anómala: la nieve que vino a destiempo, mientras escribía y que, cuando volví a mirar por la ventana, se había ido.